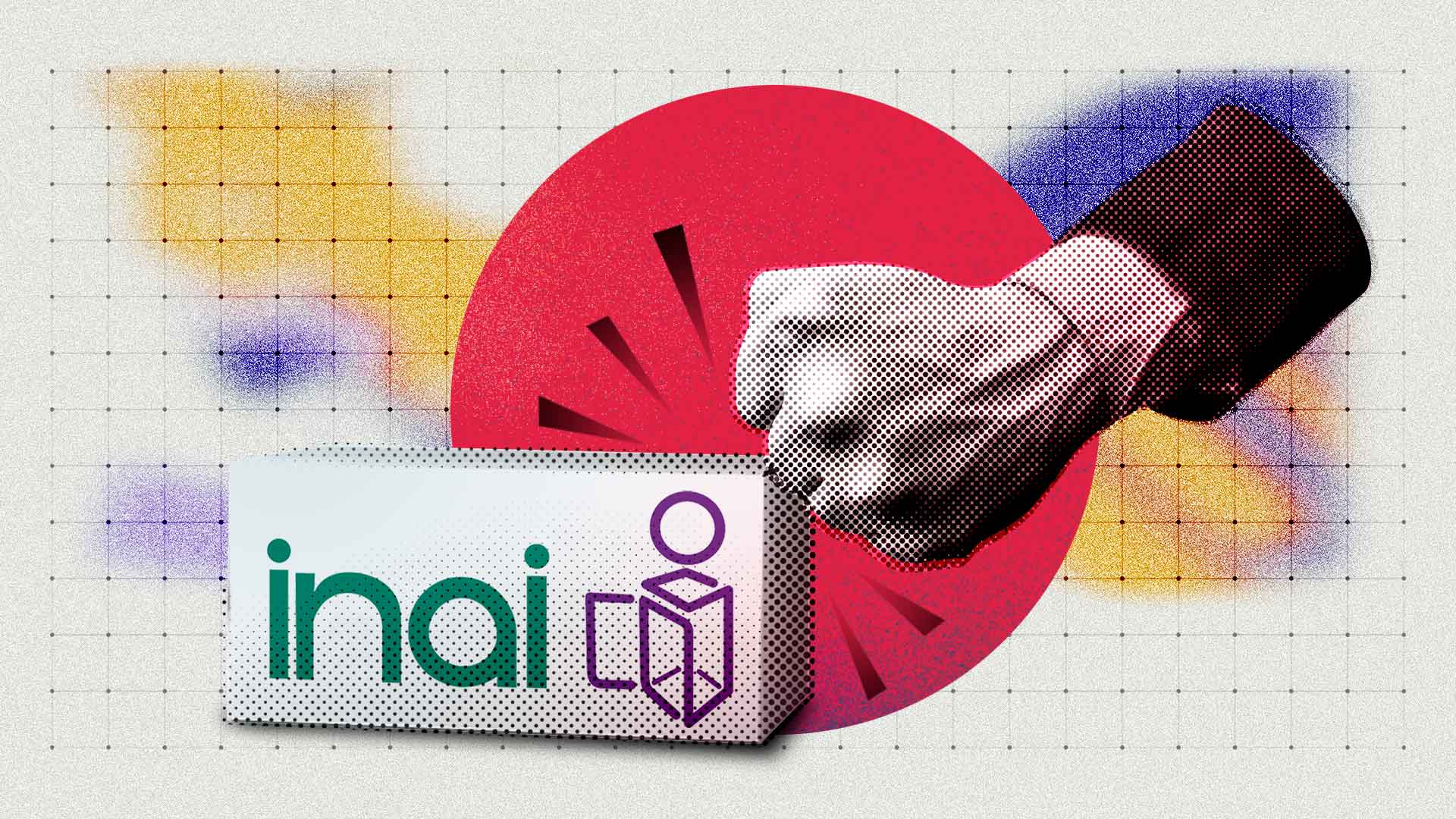El desarrollo y la implementación efectiva de las políticas públicas de un gobierno dependen en gran medida de la calidad de sus funcionarios. En el papel, los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas están sujetos a procesos de selección meritocráticos, en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas. En los hechos, sin embargo, algunos nombramientos suelen ser resultado de cálculos que privilegian el beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares, o de grupo, en perjuicio del bienestar público.
Mucho se ha escrito en torno a los recientes procesos de designación en México, específicamente en lo relacionado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)[1] y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).[2] Como sabemos, dichos nombramientos involucran no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, con el objetivo de que entre ambas partes se efectúe un escrutinio público sobre la idoneidad de los candidatos.
Las críticas principales alrededor de las designaciones mencionadas se han concentrado en tres aspectos: 1) cuestionar la autonomía política del candidato respecto de los funcionarios y los órganos de poder público que participan en su nombramiento; 2) resaltar la falta de escrutinio y exhaustividad en los procesos de selección (particularmente durante las comparecencias de los distintos candidatos en el Senado), y 3) señalar la presunta ausencia de méritos de los candidatos (no idoneidad). Académicos y periodistas han documentado abundantemente los dos primeros cuestionamientos.[3] Sus críticas han advertido cómo la falta de autonomía, entre otros vicios a lo largo de los procesos de selección, puede obstaculizar el desempeño óptimo de los servidores públicos.[4]
Sin embargo, ¿qué decir sobre la ausencia de méritos o la falta de experiencia? ¿Demandar determinado nivel de conocimientos técnicos o cierta experiencia mínima como requisito para ocupar un puesto público es una exquisitez elitista o una exigencia justificada? ¿Qué tan relevante es que un funcionario sea “idóneo” para desempeñar su cargo? Sabemos que existen aptitudes que trascienden la formación técnica y que son no sólo valiosas, sino indispensables para ejercer un puesto público: vocación de servicio, integridad, diligencia, entre otras. No obstante, ¿puede un servidor público prescindir de los conocimientos básicos dentro de su esfera de responsabilidades? Pensemos en escenarios como la justicia constitucional en el ámbito penal, el combate al robo de hidrocarburos o la regulación del espectro eléctrico. En un contexto como el actual, también vale la pena preguntarse: ¿es compatible el nombramiento de funcionarios cuya capacidad está en entredicho con un discurso anticorrupción?
La ausencia de aptitudes para desempeñar un cargo y la falta de experiencia coloca a los servidores públicos en una posición de vulnerabilidad frente a los entes que deben regular. No olvidemos que los sujetos regulados siempre tienen claros sus objetivos y cuentan con recursos suficientes para organizarse y presentar un frente común ante el Estado. De igual forma, son capaces de generar y difundir conocimiento, así como de utilizarlo en la defensa jurídica de sus intereses. La falta de comprensión técnica en determinadas materias relativamente sofisticadas pone en predicamento al funcionario público que debe responder o combatir los argumentos —en algunas ocasiones legítimos, en otras no— esgrimidos por los entes regulados o entre los que debe arbitrar.
Ahora bien: ¿qué relación tiene esta exigencia técnica con un discurso anticorrupción? La ineptitud de un funcionario no es inofensiva; puede dar lugar a conductas negligentes, errores u omisiones involuntarias. Si bien dichas conductas no necesariamente están vinculadas con una contraprestación económica irregular o soborno —uno de los tres elementos que conforman la definición de corrupción—, sí pueden implicar el incumplimiento de una obligación por parte de la autoridad y el otorgamiento ilegítimo de un beneficio para un tercero —los dos elementos restantes—.[5] Asimismo, sus efectos son igualmente nocivos pues pueden dar pie a daños equiparables a los que provoca la corrupción: debilitamiento del Estado de derecho, incertidumbre económica y jurídica, omisiones legislativas, perjuicios patrimoniales al Estado y un largo etcétera. En suma, la negligencia o inexperiencia de funcionarios debilita las capacidades del Estado y quebranta la credibilidad de las instituciones.
En un momento en el que uno de los ejes rectores del discurso oficial es el combate a la corrupción, estos daños son especialmente preocupantes. Como se ha mencionado en otros foros,[6] las declaraciones y los compromisos abstractos en materia anticorrupción continuarán siendo insuficientes mientras no se ejerzan y cristalicen en los distintos espacios de la realidad jurídica: producción legislativa y reglamentaria, emisión de sentencias, otorgamiento de contratos públicos, expedición de concesiones y licencias, etc. Es en estos escenarios concretos donde se libran las batallas específicas contra la corrupción. Los servidores públicos requieren —más allá de honradez— de plena autonomía intelectual y conocimiento indispensable sobre los asuntos en los que interceden.
Es por ello que está en el interés propio del gobierno seleccionar a funcionarios no sólo honrados, sino capaces, para no incurrir en riesgos inadvertidos que terminen por afectar el bienestar de todos y puedan ser interpretados como posibles hechos de corrupción por omisión.
Rodrigo Pérez Tejada Fuentes es consultor en temas de seguridad, riesgos e inteligencia en FTI Consulting México.
[5] Rodolfo Vázquez, “Corrupción política y responsabilidad de los servidores públicos”. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13130/1/DOXA_30_30.pdf