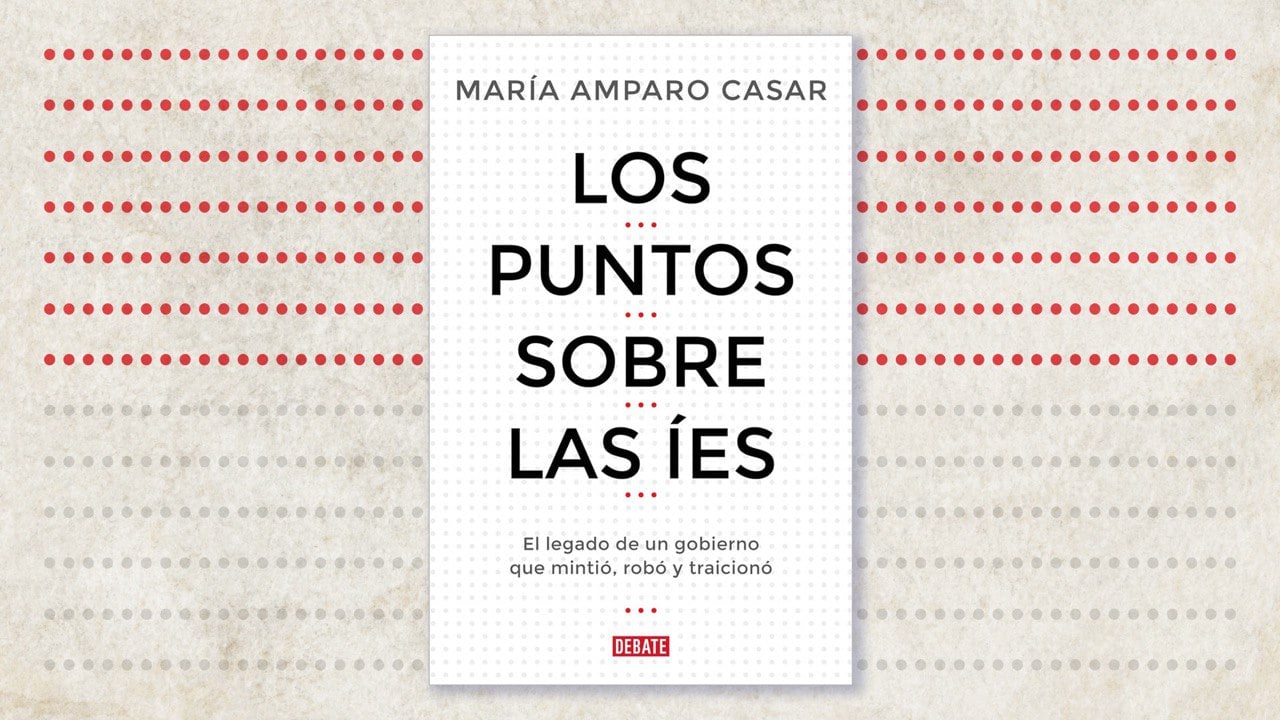Las democracias se destruyen por distintas vías. A finales del siglo xx se vivió a nivel global lo que Samuel P. Huntington llamó la tercera ola de la democratización. Entonces, de 1974 a 1990, más de 30 países dejaron atrás sus regímenes autoritarios y transitaron a la democracia. La mayoría de esos autoritarismos habían sido producto de golpes de Estado. Ahora las cosas son distintas. Por contradictorio que parezca, las democracias están siendo víctimas “no de las balas sino de los votos”, como diría el profesor Jorge I. Domínguez. Los nuevos autócratas llegan al poder por la vía electoral y una vez en el cargo debilitan o incluso desfiguran la democracia. Ejemplos sobran: Hungría, Turquía, Polonia, Brasil, Bolivia, Venezuela, El Salvador o Nicaragua. Hasta Putin en Rusia.
Latinobarómetro las llama electo-dictaduras.
En algunos casos los presidentes en funciones cambian las reglas electorales para mantenerse en el poder ya sea aprovechándose del control de sus congresos o capturando al Poder Judicial. Así sucedió en Colombia, Ecuador, Honduras, Bolivia o El Salvador. En otros, amplían sus facultades con leyes habilitantes o su equivalente amasando más poder que el que les otorgaban las constituciones y deshaciéndose de los molestos obstáculos impuestos por los otros poderes, como en Venezuela o Nicaragua.
Hay en ellos un denominador común: son todos regímenes en los que el Estado de derecho no aplica, se violan las garantías fundamentales, se limitan las libertades, se impide la participación social, se debilita a las instituciones, se aprueban normas antidemocráticas e inconstitucionales con la mayoría del oficialismo, se recurre a prácticas electorales que favorecen al partido en el poder, se desprestigia, anula, captura o elimina a los órganos autónomos, se desmantela a la burocracia preexistente para poblarla de leales y se falsea la información mediante la eliminación de intermediaciones para tener una relación directa con el pueblo.
El punto central es que el declive de las democracias se perpetra desde el poder y en nombre de la voluntad popular. Esa voluntad popular que se transfigura en un “nuevo modelo de gobierno” que se ha denominado populismo y que se funda en “una relación directa entre el líder y los miembros de la sociedad a los que se considera personas correctas o buenas”, en “el que el pueblo es uno y está representado por un líder”. Dicho de otra forma “el populismo es el rostro del líder”, según Nadia Urbinati en Yo, el pueblo. Cómo el populismo transforma la democracia.
En el pensamiento del líder populista veríamos una lógica discursiva como la siguiente: las elecciones sirven para develar las necesidades de la mayoría. Atender esas necesidades es lo más democrático que hay porque representa lo que más personas quieren. Yo gané porque la mayoría me eligió. Esa mayoría es la que sabe, es el pueblo bueno. Yo soy parte de ese pueblo, por lo que yo sé lo que el pueblo bueno necesita. Yo soy el pueblo y el pueblo soy yo.
El populismo desfigura a la democracia porque esta, como explica Urbinati, tiene como fin garantizar los derechos básicos de las personas, limitar el poder del gobernante a partir de la división de poderes y de los contrapesos institucionales, al brindar oportunidades y asegurar los procedimientos para las alternancias de los gobiernos y de las mayorías, y al crear mecanismos que permiten a la población participar en la política, influir en las decisiones, votar por sus representantes y exigir resultados.
El populismo distorsiona a la democracia porque el líder populista considera tener “la interpretación acertada del bien común” y ser el único representante del pueblo, y esta legitimidad le da, según su visión, el poder para tomar decisiones, aunque estas vayan en contra de la Constitución y el resto de los ordenamientos jurídicos.
No sé si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encaja exactamente en las múltiples definiciones de populismo, pero en algo se le parece. Ha debilitado la división de poderes y a los órganos autónomos que actúan como contrapeso al Ejecutivo, incluidas las instituciones garantes de los procedimientos electorales, ha desaparecido las intermediaciones para tener una relación directa con “el pueblo”, utiliza la justicia con criterios políticos, pasa por encima de la ley cuando esta le estorba, se mantiene en campaña permanente, mina la libertad de expresión y difunde información falsa de manera sistemática, y ha hecho a un lado el conocimiento científico y técnico o todo pensamiento que difiere de “su verdad”.
Como describe Jesús Silva-Herzog en La casa de la contradicción, AMLO está convencido de que el halo de su pureza es suficiente para terminar con la corrupción, pues si el presidente es honesto, todos lo serán. “Las instituciones son juguetes de la mafia, las leyes suelen ser obstáculo de la justicia, la sociedad civil es una farsa, los medios son instrumentos de la reacción, la burocracia es un estorbo. Solo él y el pueblo que él encarna le merecen confianza”.
La palabra de López Obrador ha sido, paradójicamente, su fuerza y su condena.
Ha gobernado y mantenido una alta popularidad a través del discurso, pero el estado de la nación revela una realidad que todos los días desmiente su oratoria.
Al cierre del quinto año de gobierno está claro que la denominada Cuarta Transformación fracasó en la mayoría de sus frentes. Las promesas de una revolución por la vía pacífica no llegaron y a menos de un año de entregar el poder ni siquiera estarán dadas las bases para ello.
El presidente logró instalar en el discurso la locución y hoy casi todos nos referimos a la 4T. Es difícil definirla. Lo de “Cuarta” se refiere a una ilusoria mutación del régimen político equiparable a la Independencia, la guerra de Reforma o la Revolución mexicana. Lo de “Transformación”, a lo que él llama, según la ocasión: una revolución por la vía pacífica, una auténtica regeneración de la vida pública de México, el cambio de la mentalidad del pueblo, la revolución de las conciencias, la ruptura del molde con el que se hacía la vieja política, el nuevo humanismo mexicano o el proyecto de gobierno plasmado en los 100 compromisos dados a conocer en su discurso de toma de posesión. En realidad, hay una identidad entre su persona y la 4T.
No importa cómo se la defina porque al fin y al cabo es parte de su megalomanía. Lo que sí importa es que al inicio de su sexenio y antes de sentarse en la silla presidencial hizo cuatro promesas: un crecimiento económico de 6%, la disminución sensible de la pobreza, el combate a la corrupción y la seguridad para todos los mexicanos.