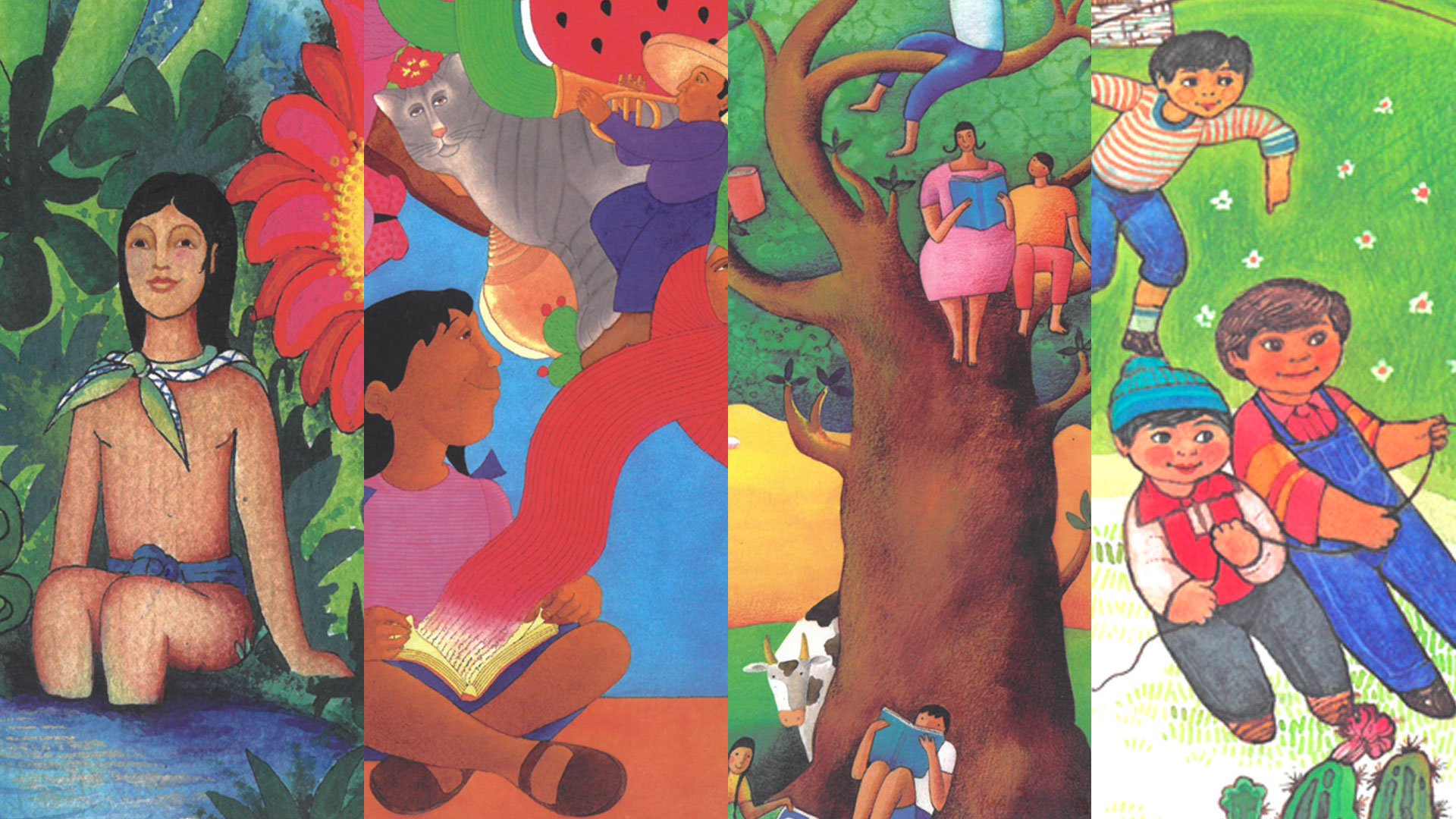La noche del 11 de diciembre de 2020 mientras los cohetes explotaban en el cielo de Joquicingo, en el Estado de México, para festejar a la Virgen de Guadalupe, más de cien espectadores, la mayoría bebiendo alcohol con el cubrebocas por debajo de la nariz o guardado en el bolsillo, se apretujaban contra los muros de una cancha de concreto donde se disputaba la final de futbol del torneo local. Cuatro horas antes, en el panteón del pueblo, cinco hombres cargaban un ataúd envuelto en plástico hacia la fosa que ellos mismos habían cavado para su primo. José Luis Martínez murió, según su acta de defunción, por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía, diabetes mellitus tipo II y sospecha de coronavirus.
“Aquí hemos enterrado a varios en las últimas semanas, yo le hice la tumba a mi cuñado, pero esperemos en Dios que no nos toque”, dijo durante el partido el padre de uno de los jugadores, que entre trago y trago de cerveza gritaba desesperado porque su hijo, vestido con el uniforme de Cruz Azul, perdía la final.




Por el ambiente festivo de aquella noche, parecía que la pandemia no hubiera llegado a este pueblo enclavado en el Valle de Toluca de casi 14,000 habitantes que en su mayoría sobreviven del comercio informal, el campo, la artesanía y la construcción. Hasta finales de mayo, según datos de la Secretaría de Salud estatal, era así: Joquicingo formaba parte de los ocho municipios del Estado de México sin un solo contagio. El 13 de ese mes el gobierno federal presentó en el Palacio Nacional “Los municipios de la esperanza”, una lista de 324 municipios de 15 estados donde la pandemia no había llegado y que podrían “reabrir sus actividades sociales, educativas y económicas a partir del 18 de mayo”. Nunca ocurrió. Tres semanas después del anuncio de ese primer listado solo cumplían los requisitos 60 municipios en seis entidades. Para aquel entonces el virus ya había llegado también a Joquicingo, igual que a la inmensa mayoría de aquellos territorios que iban a servir de inspiración y ejemplo para una recuperación rápida de la pandemia. Fue el principio de un camino que empezó con esperanza y acabó en luto. En diciembre pasado, en algunas puertas de la calle principal del pueblo colgaban moños negros movidos por el viento frío y sobre el adoquín reposaban pétalos de diferentes flores, rastros recientes de la tradición que acompaña a las marchas fúnebres desde la casa del difunto al cementerio.


La primera muerte oficial a causa del Covid-19 en Joquicingo ocurrió el 25 de mayo. El año pasado, según las estadísticas de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se detectaron 75 casos y murieron 9 personas por la pandemia. Las cifras del registro civil del municipio son diferentes: 7 muertos por coronavirus, 15 por probable Covid-19 y 11 donde la causa fue neumonía atípica o algún tipo de complicación respiratoria. Los testimonios de 15 personas recogidos por MCCI, los más de 200 pacientes del único doctor del pueblo que atiende a sospechosos de contagio, un cementerio colapsado y sin control donde las familias cavan las tumbas de sus difuntos y la falta de certificados de defunción, cuentan una realidad más grave.
José Rodríguez, 60 años, murió en mayo y fue uno de los primeros fallecidos confirmados por Covid. Los vecinos entrevistados recuerdan que a su muerte le siguieron las de Noé Orihuela, el albañil, Anita Chávez, la catequista, y Félix Orihuela, el microbusero. A finales de octubre, Juan Martín Reyes vio cómo Carmen, su madre, moría después de salir de un consultorio particular cercano mientras él y sus hermanos buscaban un concentrador de oxígeno para tratarla en casa. En noviembre, Guillermo Miraflores, integrante del pleno de Antorcha Campesina, se infectó de coronavirus. El 26 de ese mes moría. Semanas después su madre y su hermana, con las que vivía, también fallecieron. David Valdez Mendieta, asegura su sobrino Efraín Valdez, murió por la pandemia en junio. Trabajaba en las oficinas del ayuntamiento. El encargado de catastro y el de gobernación también fallecieron con síntomas de la enfermedad. “Ya se murieron cuatro trabajadores por el Covid”, dijo Valdez mientras atendía la farmacia ubicada frente a la explanada principal, presidida por un palacio municipal cerrado. “Lo quieren ocultar, pero ya es muy notorio que hubo varios casos”.
“Antes estábamos enterrando tal vez a 30 (al año), ahorita con la pandemia yo calculo que van más de 100”, dijo Alan Solano, un arquitecto que trabaja en la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo de 2017 e intenta concientizar a sus vecinos sobre los riesgos de la pandemia.
El doctor Carlos Olvera calcula que de los 200 pacientes con síntomas de Covid-19 que atendió en su consultorio privado, al menos murieron 40. “Mueren en sus casas, sin prueba, de insuficiencia respiratoria y no entran al conteo oficial de las víctimas del virus”, explica el doctor.

En Joquicingo no existen funerarias ni hospitales. Para atender a muertos y enfermos sus habitantes dependen de otros municipios a más de media hora de camino como Tenancingo, Tenango del Valle o incluso Toluca, la capital del Estado. Gabino Zarza, representante de Funerarias del Valle de Toluca, dice que en los panteones de estas zonas rurales los encargados desconocen la ley y en muchos casos hay inhumaciones sin certificado de defunción. Muertes que quedan en el aire, que no se cuentan.
En Joquicingo son los parientes del difunto quienes abren la tierra para enterrarlos como el día de la final de futbol. Berenice Ortiz, la prima de Diego —jugador de uno de los equipos finalistas—comenzó a tener fiebre y tos y perdió el gusto a finales de octubre. Estuvo internada 14 días en el hospital de Tenancingo. En noviembre murió. Horas después, sus primos la enterraron en un féretro envuelto en plástico.



***
El 28 de febrero de 2020 el gobierno federal confirmó el primer caso de coronavirus en México y para el 18 de marzo la primera muerte a causa de la pandemia. Semanas antes, el 20 de febrero, el doctor Carlos Alberto Olvera Montes de Oca ya recibía en su consultorio particular a su primer paciente con un cuadro de Covid-19. Le pidió a la familia que lo llevaran al hospital. “Es coronavirus, se va a ir desoxigenando”, les advirtió, pero los familiares le pidieron que lo atendiera en casa. Consiguieron oxígeno a las afueras de Joquicingo y el paciente se curó. Dos días después, Olvera comenzó a padecer síntomas del virus.
“Duelen los pulmones feo”, dijo en diciembre pasado el doctor, de 35 años. La necesidad de salvar su vida —y la de su padre y esposa, que también se enfermaron— hizo que durante su aislamiento se documentara con estudios de todo el mundo. Se convirtió en el único médico del pueblo que trata a pacientes con síntomas del virus. Por su consultorio, una sencilla estancia con un escritorio, una cama de exploración y un par de sillas para los pacientes, habían pasado durante las últimas dos semanas decenas de personas con síntomas de Covid. “En ese lapso me he enterado de ocho defunciones”.
“No era gripe, era Covid”, se lamenta el doctor cuando recuerda los casos en que los pacientes no llegaron a tiempo y perdieron la vida. Él atribuye el alza de los contagios en la pandemia a la reapertura de las actividades y la forma en que se hizo: “Si el Gobierno Federal dice: `vamos para allá´, vamos todos para allá, aunque sea ilógico”.
Entre mayo y agosto del año pasado, trabajadores del municipio de Joquicingo perifoneaban entre las calles para advertir a los pobladores del uso de cubrebocas, la sana distancia y la suspensión de reuniones o aglomeraciones. El 20 de julio el Estado de México anunció que la entidad pasaba del semáforo rojo al naranja. En Joquicingo las medidas de protección se fueron relajando hasta que en septiembre, dicen los vecinos entrevistados, se fueron para no regresar. “El ayuntamiento no se ha presentado, andan arreglando las calles y sembrando arbolitos, dejaron de alertar a la gente, que ya anda como si nada en la calle”, dice Flor Urbina, que atiende un puesto de comida.




Incluso cuando el 19 de diciembre el estado volvió al semáforo rojo y se prohibieron las actividades no esenciales, la vida en Joquicingo continuó como si el anuncio no existiera. “La gente anda como si nada, lo único que hicieron es que para el 22 de diciembre, suspendieron el tianguis de tajo, y mucha gente se quedó sin ingreso. Pero de ahí en fuera, negocios abiertos, las canchas abiertas, todo igual”, dice Efraín Valdez. “Yo veo todo como lo he visto los últimos meses, la gente de acá para allá, porque tiene que salir a trabajar. Pero es muy notorio como piensan que ya pasó lo peor, cuando a mí me siguen llegando pacientes contagiados y apenas falleció un familiar”, añade el doctor Carlos Olvera. El presidente municipal, Dionisio Becerril, no contestó a repetidas peticiones de entrevista de este reportero.
Flor Urbina dice que durante los primeros meses de la pandemia, cuando “estaban libres del bicho”, las autoridades obligaban a los locatarios a cerrar a las 5 de la tarde. En octubre se reabrieron los comercios sin ninguna restricción y crecieron los contagios, los muertos y los rosarios. En los últimos meses, añade, muchos originarios de Joquicingo que trabajaban en Ciudad de México se quedaron sin empleo y volvían al pueblo: “Venían en grupos de 15 ó 20 jóvenes, cotorreando, sin cubrebocas, haciendo fiesta”.
En septiembre, Irene Urbina, su madre, comenzó a sentir una presión en el pecho y estaba cansada hasta para caminar. La medicaron en casa y con ayuda de un concentrador de oxígeno —que costó 22 mil pesos y que pagaron sus hijos desde Estados Unidos— logró sobrevivir.

El 12 de diciembre pasado se publicó el segundo informe de gobierno de Dionisio Becerril. En el documento se lee que, ante la pandemia, “se reforzaron medidas preventivas de seguridad en la salud”, aunque no se especifica cuáles, cuándo o dónde; “se creó una comisión Covid-19”, pero no quienes la conforman, ni cuál es su labor; “se tomaron acciones para evitar los contagios en fiestas patronales, reuniones masivas o eventos en zonas deportivas”, aunque la final de futbol reunió a más de 100 personas; “canalización para el estudio de pruebas Covid-19”, pero en la mayoría de los contagios y decesos, no hubo una prueba que detectara el virus. En la pandemia el ayuntamiento adquirió una ambulancia, pero familiares de víctimas, el doctor Carlos y un trabajador de la clínica pública, dicen que no traslada a pacientes de Covid-19.
***
Cuando el teléfono de Secundino Morales sonó una noche de junio a la una de la madrugada sintió que algo estaba mal. Su cuñado Noé Orihuela, 23 años, llevaba diez días luchando contra el coronavirus en casa. “Le falta la respiración, si lo dejamos aquí no va a pasar la noche”, le dijo su hermana. Sin un auto para transportarlo al hospital más cercano, Secundino Morales llamó al doctor Carlos para que los ayudara. “Llévenlo al hospital, yo ya no puedo hacer nada”, dijo el médico, que les ofreció su carro.



Noé llegó al Hospital General de Tenancingo con dificultades para respirar y fue ingresado a la zona de Covid-19. “Échale ganas cabrón, tú puedes”, le gritó Secundino Morales. “Te vamos a estar esperando”. Después de cuatro días lo intubaron. El 1 de julio la esposa de Noé entró al hospital solo para reconocer el cuerpo. Le entregaron el cadáver en un ataúd plastificado a las 6 de la tarde y lo primero que hizo la familia fue llevarlo junto a su padre, quien también estaba contagiado, para que se despidiera. A las 9 de la noche, Secundino Morales y otros vecinos terminaron de enterrarlo en el panteón municipal de Joquicingo.
Hasta la muerte de Noé, los fallecimientos por la pandemia en el pueblo todavía se podían contar con los dedos de una mano, pero según avanzaba 2020 y con él la propagación del virus se hizo costumbre que los vecinos se convirtieran en enterradores de sus familiares. La mañana del 10 de diciembre Secundino Morales cavaba su tercera tumba en seis meses. En esta ocasión junto a otros pobladores del pueblo, ayudaba a su amigo Jorge Medina. “Decíamos que (el coronavirus) era un negocio creado por los países desarrollados para tener el control sobre la vacuna y hacerse más ricos”, dijo Medina mientras planeaba cómo exhumar un ataúd y hacer espacio para el pariente que llegaría al panteón al mediodía. Juan Iguala, de 75 años, vivía desde hacía muchos años en Ciudad de México, pero quiso que lo enterraran en su tierra.
Cuando el ataúd de Iguala llegó al cementerio, su hija y sus nietas lo esperaban bajo un sauce, a unos cinco metros de la tumba. Los seis hombres lo acercaron a la fosa que habían pasado la mañana cavando y lo enterraron con cierta torpeza. “Nadie te enseña a enterrar y menos a tu familia”, dijo Secundino Morales. “Aquí es de hazle como puedas, entre todos sepultamos a nuestros muertos”.