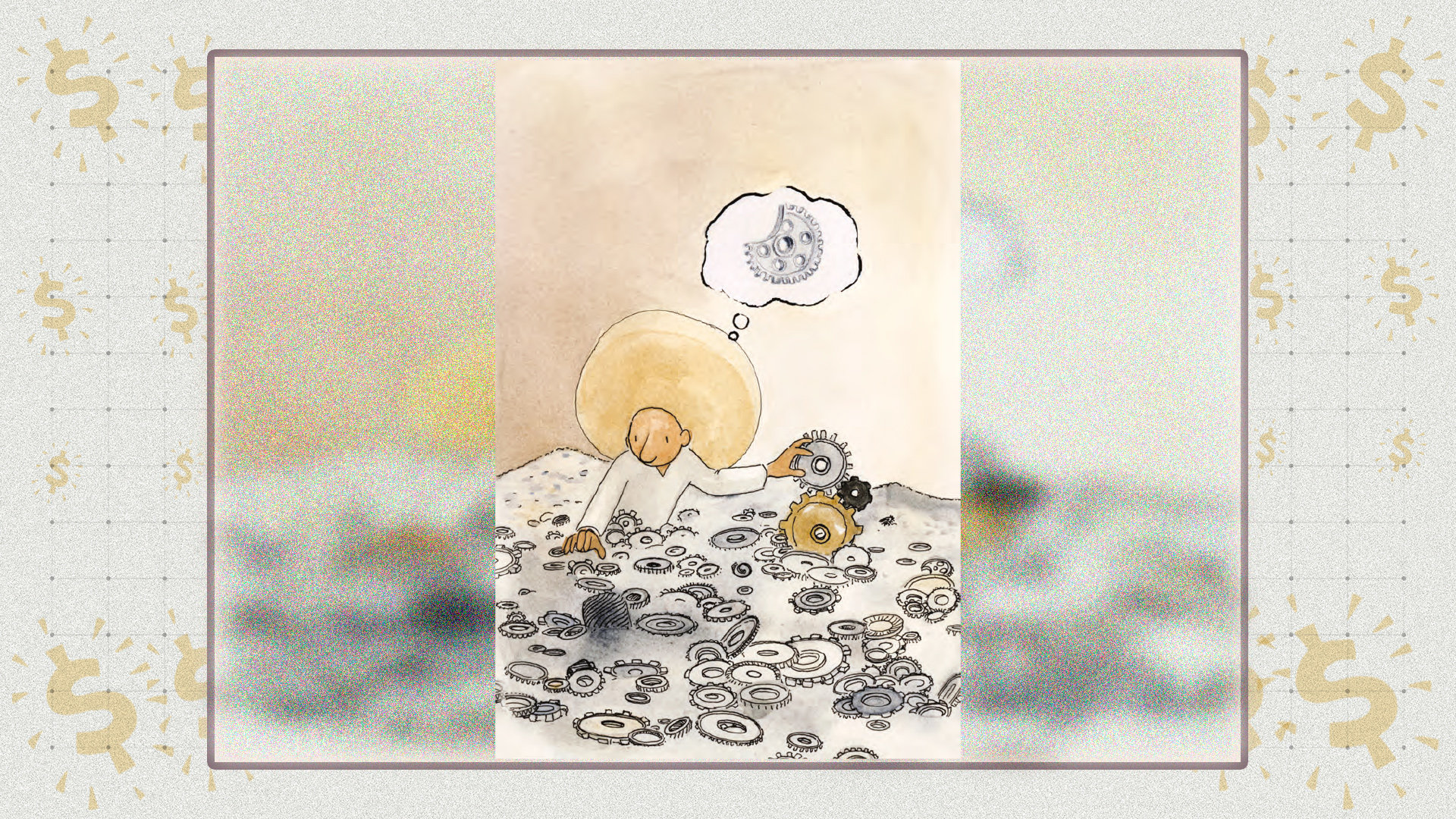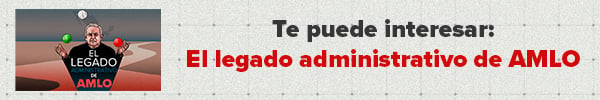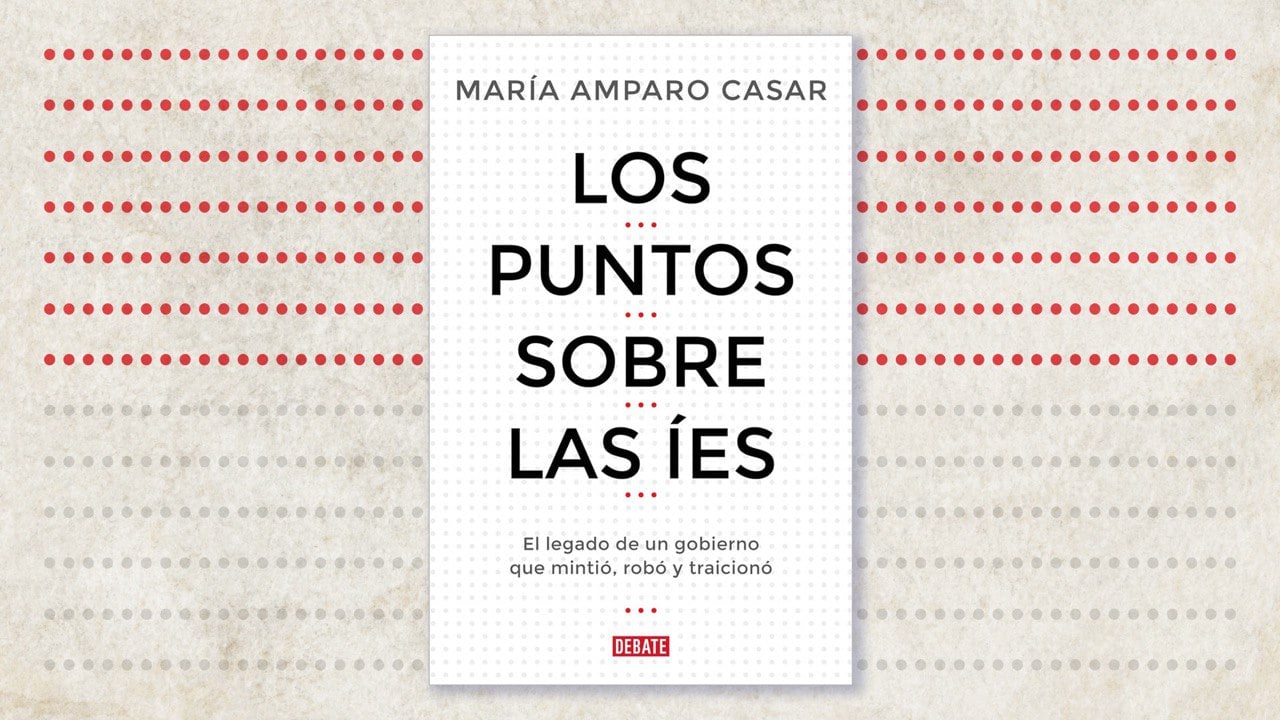Este texto fue originalmente publicado en la revista Nexos del mes de octubre de 2023. Puede consultarse aquí.
México ha llevado a cabo innumerables reformas a su administración pública para hacerla más transparente y vigilada, para que planifique y evalúe mejor su trabajo o para que gaste de forma más eficiente. Pero desde los años setenta —tras la expedición en diciembre de 1976 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, con múltiples reformas, es la base de la arquitectura institucional vigente— no ha habido un proyecto de rediseño del conjunto de la administración, sino ajustes y cambios incrementales, para resolver situaciones ad hoc. El resultado es una administración que acumula cambios pero que no responde a una idea coherente y articulada de qué esperamos de la burocracia federal y cómo la organizamos para que cumpla esos propósitos.
En los años setenta, la apuesta por construir una burocracia competente en el gobierno federal supuso desarrollar un sistema de planeación, presupuestación y control: una vez definidas las prioridades políticas, era necesario asegurar que las burocracias siguieran los planes y ejecutaran los presupuestos, y para ello se distinguía entre la administración central (con jerarquías claras y estructuras rígidas) y la descentralizada (con diseños flexibles y mayor autonomía para atender mandatos específicos).
A partir de los ochenta, la presión por la crisis de la deuda orientó la agenda de reforma administrativa hacia el achicamiento del Estado: recorte de personal, restricción de presupuestos y venta de empresas paraestatales. Terminamos el siglo XX con una burocracia centralizada, jerárquica, disminuida en recursos y capacidades, con un sector paraestatal significativamente reducido. Sin embargo, algunas áreas lograron escapar de los controles homogeneizantes: los primeros órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México, el INE y la CNDH, los primeros órganos reguladores o los centros públicos de investigación.
La transición democrática añadió nuevas agendas. El objetivo, para un Congreso dominado por la oposición a partir del 2000, fue acotar las facultades del Ejecutivo: quitar la partida secreta, imponer reglas presupuestales, transparentar la información pública, fortalecer las auditorías, monitorear el desempeño y evaluar las políticas públicas, fortalecer la rendición de cuentas, combatir la corrupción. Se privilegió el control democrático sobre las burocracias. La inversión en construir capacidades administrativas fue mínima: no se definieron trayectorias de carrera administrativa, no se invirtió en formación de funcionarios, los esfuerzos de innovación terminaron ahogados por rutinas burocráticas, la inversión en tecnología y sistemas de información permaneció rezagada y no hubo ningún intento serio de reorganizar al sector público para adecuarlo a las necesidades de una democracia del siglo XXI.
Cuando se pensaba que convenía contar con espacios que funcionaran fuera de la órbita política del Ejecutivo y de la asfixia burocrática, se crearon nuevos órganos autónomos con funciones muy específicas: la regulación de la competencia económica o las telecomunicaciones, la evaluación educativa, la garantía del derecho a la información e incluso la procuración de justicia. En el mismo tenor, se crearon autonomías administrativas para fortalecer técnicamente las decisiones de política energética, ambiental, sanitaria o regulatoria.
El gobierno del presidente López Obrador rompió radicalmente esa trayectoria: dejó de acotar la discrecionalidad del Ejecutivo y de crear áreas técnicas especializadas. Pero no acompañó sus decisiones de una construcción de capacidades administrativas sino, como se ha explicado en otros textos de este dossier, se utilizó la retórica de la austeridad y el combate a la corrupción para reducir presupuestos, imponer restricciones operativas, desaparecer organizaciones y puestos, disminuir salarios y centralizar compras. La consecuencia es una administración pública mal equipada para desempeñar sus tareas.
Los efectos de la pérdida son evidentes: una administración pública con estructuras desequilibradas —muchos operativos, pocos mandos medios— con remuneraciones compactadas (un secretario de Estado gana poco más que un titular de unidad y éste poco más que un director general), con sectores completos desfondados —cultura, medioambiente, economía— y un reiterado desprecio político, que habla de los funcionarios como privilegiados, ve con desconfianza a las organizaciones públicas (las acusa de innecesarias, despilfarradoras), con enorme recelo a los procedimientos administrativos que solían guiar las compras públicas (las licitaciones siempre serán más lentas que las adjudicaciones directas), las obras públicas (se prefiere obviar las consultas y las manifestaciones de impacto ambiental) y, en general, el ejercicio del presupuesto (dando manga ancha a reasignaciones).
Quien gane la elección presidencial, en octubre de 2024 deberá trabajar con la administración pública moldeada por este proceso de pérdida de capacidades administrativas, de restricciones organizacionales y de incertidumbre sobre el marco normativo. El siguiente gobierno llegará también con una nueva agenda de políticas públicas y una oferta para resolver viejos problemas. La efectividad de cualquier iniciativa estará condicionada por la administración pública legada por este gobierno y por la acumulación de acciones y omisiones de los anteriores. Para no seguir el patrón de los sexenios pasados, debe evitarse que el gobierno intente responder a este reto con una solución fácil: planear centralizadamente, simplificar procesos, transparentar la gestión pública, aumentar los controles internos, imponer medidas de austeridad o emitir nuevas regulaciones, en lugar de impulsar una reforma integral.
Reconstruir la capacidad de la administración pública requerirá tomar decisiones sobre cómo establecer una burocracia competente, eficaz, transparente y adecuada a los retos de gobernar una sociedad compleja. No hay una receta mágica ni una bala de plata que resuelva los desafíos estructurales. La respuesta debe ser integral e incluir el rediseño de estructuras y procesos, la actualización tecnológica, la gestión de los recursos humanos del sector público y el replanteamiento de la relación entre la política, la burocracia y la sociedad. En lugar de acumular reformas parciales —que se empalman cuando no se contradicen— y de pretender que con ajustes menores se pueden corregir desafíos mayúsculos, lo que conviene es imaginar una administración pública capaz de responder a los retos inmediatos y futuros, con innovación y tecnología, pero también con empatía y sentido común. Una burocracia acorde a las necesidades de una democracia moderna, en un país plural, a cargo de una sociedad cambiante.
Todo esto supone una ruptura con el discurso y las prácticas de la actual administración: dejar de demonizar a la burocracia y reconocer su papel central en el desarrollo nacional; aceptar que la administración requiere talento y preparación, uso de tecnologías de información y evidencia generada de manera rigurosa. En pocas palabras: admitir que “gobernar sí tiene ciencia”. Hay que legitimar y empoderar a los funcionarios, sujetos a controles, pero también darles preparación, certeza laboral y una perspectiva de carrera. Las posibilidades de reforma son múltiples. Destacamos aquí tres cuestiones: ¿cómo se estructura la administración?, ¿cómo administra a sus funcionarios?, ¿cómo se relaciona con la sociedad?
El rediseño debe comenzar por reconocer que no todo el sector público puede estar sujeto a las mismas reglas y procedimientos: no es lo mismo una dirección de área en Gobernación, en Correos de México o en una biblioteca pública. No es lo mismo comprar plumas y lapiceros que tecnología médica de punta para un hospital especializado. No es igual la autonomía que requiere una empresa productiva del Estado que la necesaria para el Fondo de Cultura Económica. Las reformas homogeneizadoras han vuelto cada vez menos clara la diferencia operativa entre la administración centralizada y los espacios especializados.
Un replanteamiento de la Ley Orgánica de la APF podría volver a marcar las diferencias y facilitar la operación de todos. A la par, sería necesario un proceso para armonizar los diversos controles y flujos de información, para reducir las cargas administrativas y facilitar la coordinación, aprovechando la tecnología. Y, finalmente, una reorganización de los procesos centrales de la administración pública: hacer más ágil y eficiente el proceso de compras, facilitar la comprobación de gastos, gestionar el conocimiento y aprovechar la evidencia sobre lo que sí funciona, mejorar los procesos de gestión, uso y divulgación de la información gubernamental, flexibilizar el ejercicio del gasto y hacer menos rígido el control interno, replantear el proceso de planeación nacional (eliminar su tufo setentero) y adecuarlo a las características de una administración orientada a resultados, flexible, innovadora, que responde a los problemas públicos cambiantes de una sociedad plural.
El gobierno actual ha maltratado a sus funcionarios. A los puestos altos les han quitado prestaciones y les han reducido los salarios, y en los puestos bajos sigue habiendo empleados sin prestaciones ni estabilidad. A todos los funcionarios les ha aplicado recortes imprevistos en sus presupuestos que les dificultan cumplir metas y entorpecen su desempeño.
Por eso, el segundo punto de una agenda de reconstrucción es que el sector público debería ser ejemplar en el trato que da a su personal.
Debemos construir una política de recursos humanos del sector público centrada no sólo en las responsabilidades, los controles y las remuneraciones, sino en atraer y retener talento, respetar los derechos de los trabajadores, capacitar-los y dotarlos de herramientas y habilidades, darles una perspectiva de carrera profesional y ofrecerles facilidades para que haya conciliación entre vida personal y laboral. Debe reconocerse la centralidad de los trabajadores de nivel de calle: las doctoras y enfermeras, los maestros y policías, los inspectores y las trabajadoras sociales, que son la primera, en muchos casos la única, cara del Estado para los ciudadanos. Por tanto, deberían estar bien capacitados, bien pagados y preparados para interactuar con la ciudadanía.
En esa interacción hay enormes oportunidades para fortalecer la capacidad del Estado. No sólo en materia de transparencia y participación —donde hay serios retos e incluso retrocesos—, sino sobre todo en lo que pide a los usuarios que buscan un servicio, un trámite, un permiso o un bien o a las empresas que buscan ser proveedoras del sector público. Se ha construido una lógica de interacción basada en la desconfianza, caracterizada por la falta de información. La desconfianza se traduce en papeleo y procesos engorrosos para inscribirse en los programas sociales, para obtener una autorización de importar o para proveer servicios. La falta de información y el rezago tecnológico imponen cargas administrativas a las personas, que deben acreditar su existencia con actas de nacimiento y múltiples fotocopias, que deben hacer filas bajo el sol para renovar las tarjetas que dan acceso a las pensiones de adultos mayores o que deben visitar múltiples establecimientos para encontrar las clínicas con las medicinas que les han recetado.
Esta agenda no va a ganar votos ni a generar debates acalorados. Pero será indispensable para que los gobiernos que siguen cuenten con mejores capacidades para cumplir con sus funciones, para aprovechar las ventanas de oportunidad que se le abren a México de situarse como una economía competitiva y para disminuir la desigualdad. Es una tarea impostergable. No es algo a intentar en el ocaso de una administración. Debe ser una prioridad desde el día uno del próximo gobierno.
GUILLERMO M. CEJUDO: Profesor de la División de Administración Pública del CIDE
MARÍA DEL CARMEN PARDO: Profesora del Programa de Estudios Interdisciplinarios, Colmex